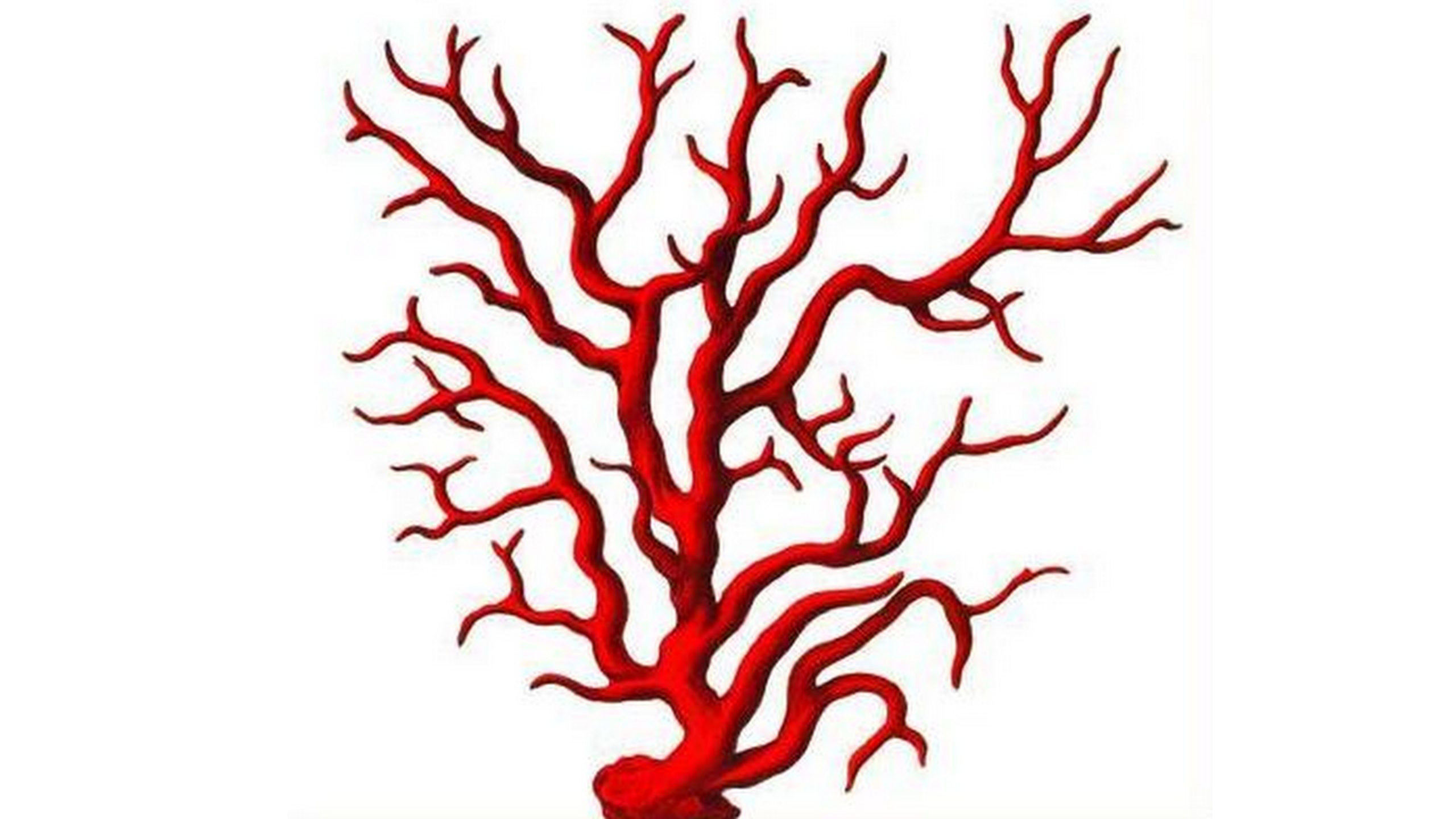
Había decidido no volver a leer La peste de Albert Camus y no volver a leer Diario del año de la peste de Daniel Defoe durante el confinamiento, por lo obvio, y por no caer en el morbo de recrearme en la desgracia, pero un día, haciendo tiempo, saqué de la estantería el diario que el autor de Robinson Crusoe escribió sobre la epidemia que arrasó Londres en 1665, leí en la primera página, refiriéndose a las primeras manifestaciones de la enfermedad, que “parece que el Gobierno tenía verdadero conocimiento de ello, y que hubo reuniones para hallar maneras de evitar que llegara, pero todo se mantuvo en secreto. Y sucedió que el rumor se extinguió otra vez, y que la gente comenzó a olvidarlo como algo que poco le preocupaba y que esperábamos que no fuese cierto, hasta finales de noviembre o principios de diciembre de 1664, cuando dos hombres, al parecer franceses, murieron de peste en Long Acre, o quizá más bien hacia el final de Drury Lane”, y me sonó tan cercana esa mezcla de no querer saber y de engañarse creyendo que no les iba a tocar, pues esas cosas sucedían en otra parte, que no pude evitar seguir con la lectura y, en unos días, leerlo de cabo a rabo.
 Lo curioso es que, como adelanté hace unas semanas, este diario no es, en realidad, un diario, sino una novela, pues cuando la peste visitó Londres llevándose por delante a unas cien mil personas, Daniel Defoe, nacido en 1660, tenía cuatro o cinco años, sin posibilidad de dejar nada por escrito o de almacenar en su memoria nada que no fueran, en todo caso, fogonazos, imágenes turbias de un año de terror. Defoe publicó A Journal of the Plague Year con sesenta y dos años, en 1722, el mismo año en que apareció otra de sus más célebres novelas, Moll Flanders, y lo hizo, claro, tirando de recuerdos de infancia, de historias contadas por sus padres y vecinos, de cuentos de café y taberna que probablemente escuchó toda su vida y de numerosos libros sobre el tema que le proporcionaron, entre otras muchas cosas, los recuentos estadísticos que con terrible frialdad salpican el libro, con la misma frialdad terrible con las que nos salpicaban a nosotros, desde la televisión o desde las páginas de los diarios digitales, en lo más duro del confinamiento. Defoe lo hizo tirando de la tradición oral y escrita sobre el año de la peste, pero también de su propia experiencia como escritor, primero de periódicos, luego de panfletos, por fin de novelas (Robinson Crusoe es de 1719), haciendo uso de un estilo coloquial, directo, puritano, desnudo de artificios, que es el que hace, en buena medida, que funcione tan bien la ficción, la trampa, el artificio, que todo nos parezca tan real, que los casi sesenta años transcurridos entre la epidemia y el libro se desdibujen y que el narrador, un comerciante que, ante la llegada de la epidemia, decide quedarse en Londres, nos parezca algo más que un personaje, un auténtico testigo de la catástrofe.
Lo curioso es que, como adelanté hace unas semanas, este diario no es, en realidad, un diario, sino una novela, pues cuando la peste visitó Londres llevándose por delante a unas cien mil personas, Daniel Defoe, nacido en 1660, tenía cuatro o cinco años, sin posibilidad de dejar nada por escrito o de almacenar en su memoria nada que no fueran, en todo caso, fogonazos, imágenes turbias de un año de terror. Defoe publicó A Journal of the Plague Year con sesenta y dos años, en 1722, el mismo año en que apareció otra de sus más célebres novelas, Moll Flanders, y lo hizo, claro, tirando de recuerdos de infancia, de historias contadas por sus padres y vecinos, de cuentos de café y taberna que probablemente escuchó toda su vida y de numerosos libros sobre el tema que le proporcionaron, entre otras muchas cosas, los recuentos estadísticos que con terrible frialdad salpican el libro, con la misma frialdad terrible con las que nos salpicaban a nosotros, desde la televisión o desde las páginas de los diarios digitales, en lo más duro del confinamiento. Defoe lo hizo tirando de la tradición oral y escrita sobre el año de la peste, pero también de su propia experiencia como escritor, primero de periódicos, luego de panfletos, por fin de novelas (Robinson Crusoe es de 1719), haciendo uso de un estilo coloquial, directo, puritano, desnudo de artificios, que es el que hace, en buena medida, que funcione tan bien la ficción, la trampa, el artificio, que todo nos parezca tan real, que los casi sesenta años transcurridos entre la epidemia y el libro se desdibujen y que el narrador, un comerciante que, ante la llegada de la epidemia, decide quedarse en Londres, nos parezca algo más que un personaje, un auténtico testigo de la catástrofe.
Reales o verosímiles, lo cierto es que muchas de las cosas que Defoe narra en su libro nos parecen, por desgracia, muy cercanas, el exceso de confianza previo, la huida desesperada de la gente de la gran ciudad al campo, la involuntaria expansión de la enfermedad, el confinamiento en casa, los remedios disparatados, el carácter dudoso de las estadísticas, el esfuerzo del gobierno por asegurar el abastecimiento, las ayudas para los más necesitados, el uso de protección para la boca cuando no quedaba más remedio que salir a la calle e incluso el exceso de relajación de la gente cuando la peste empieza a retroceder. Nos suena todo cercano, sí, pero lo cierto es que las circunstancias fueron, por comparación, mucho peores, con unas cifras de muertos que dejan muy atrás, desde cualquier punto de vista, a las actuales (unos 100.000 fallecidos en Londres, con una población entonces de unos 400.000), gente que caía muerta a diario por la calle, descomunales fosas comunes y un absoluto desconocimiento de la enfermedad que llevó, por ejemplo, a decretar el exterminio de perros y gatos, dejando a sus anchas a las ratas, verdaderas transmisoras, a través de sus pulgas, de la epidemia.
Una mirada atrás que, como la del sabio pobre y mísero aquel de Calderón, nos ofrece el triste consuelo de saber que ha habido, y que hay, otros en peor situación que nosotros, que invita a mirar las cosas con perspectiva, a comprender que la nuestra no es la más catastrófica de las catástrofes y a pensar, también, que hay luz al final del túnel, y que si entonces, tras la terrible peste de 1665 y el incendio no menos terrible de 1666, lograron salir adelante, tarde o temprano lograremos hacerlo también nosotros.
Diario del año de la peste
Daniel Defoe
Impedimenta
19,95 euros









