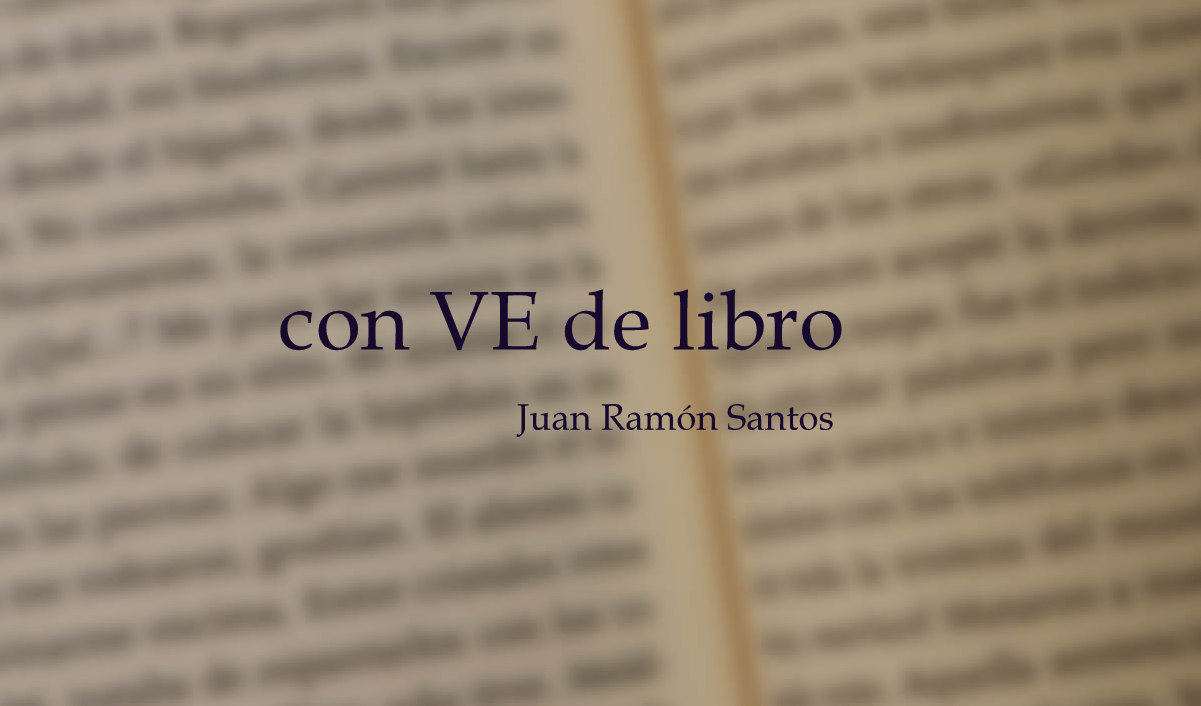
En nuestro país, el Día del Libro es, en buena medida, el día del Quijote, no solo por la circunstancia de que su autor, Miguel de Cervantes, muriese (o, más bien, fuese enterrado) este día, el 23 de abril de 1616, como por el hecho de que aquí, y supongo que también en el resto de países de habla hispana, el Quijote es para todos, por méritos propios, el Libro, escrito con mayúsculas y debidamente precedido de artículo determinante. A ese protagonismo que de por sí suele tener el Quijote cada 23 de abril, y que lo hace objeto de lecturas continuadas en multitud de lugares, se añade este año la celebración el cuarto centenario de la publicación, en Madrid y por el editor Juan de la Cuesta de la segunda parte de sus aventuras, una parte a la que siempre le he tenido, lo reconozco, un poco de manía.
 La segunda parte del Ingenioso Caballero me ha parecido siempre más triste y más oscura que la primera. De ello tienen la culpa sobre todo, creo yo, el duque y la duquesa, cuyas burlas protagonizan un tercio largo de la entrega. Lo que me fastidia de ellos, y de otros personajes, como don Antonio Moreno, de su calaña, es la premeditación, el cálculo, la voluntad deliberada de tomar el pelo a don Quijote y Sancho en episodios bien orquestados como el de Clavileño, el de la ínsula Barataria o el de la cabeza encantada, a sabiendas en todo momento de la locura del uno y de la ruda simplicidad del otro, que conocen bien por haber leído y disfrutado, gracias a un forzado artificio de Cervantes, las desventuras impresas de la primera parte. En este sentido, prefiero a los villanos de la primera entrega, a aquellos rústicos del siglo de oro que, sorprendidos en mitad del campo, o de una venta, por la actitud agresiva y beligerante de un fantoche salido de las páginas de un Medievo imaginario, acababan por arremeter contra él a palos y a pedradas, con una brutalidad y una saña que solo igualarían, siglos más tarde, los personajes de Mortadelo y Filemón, pero –a mi modo de ver– una actitud moralmente mucho menos reprobable que las refinadas inocentadas de la segunda parte, una Segunda parte que es, también, la de la transformación del alegre y guasón bachiller Carrasco en un tipo sombrío y vengativo –lean, si no, el final del capítulo XV–, la de la humillante derrota del caballero andante en las playas de Barcelona y, por fin, la de su lúcida y hermosa muerte en un capítulo final que, aunque lo haya leído montones de veces, siempre me pone triste, muy triste, sobre todo cuando Sancho comienza a hacer pucheros y le pide a su amo que no se deje morir, que no sea perezoso y se levante de la cama para salir de nuevo al campo armados, como habían acordado, de zurrones y dulzainas para protagonizar una ya del todo imposible égloga pastoril.
La segunda parte del Ingenioso Caballero me ha parecido siempre más triste y más oscura que la primera. De ello tienen la culpa sobre todo, creo yo, el duque y la duquesa, cuyas burlas protagonizan un tercio largo de la entrega. Lo que me fastidia de ellos, y de otros personajes, como don Antonio Moreno, de su calaña, es la premeditación, el cálculo, la voluntad deliberada de tomar el pelo a don Quijote y Sancho en episodios bien orquestados como el de Clavileño, el de la ínsula Barataria o el de la cabeza encantada, a sabiendas en todo momento de la locura del uno y de la ruda simplicidad del otro, que conocen bien por haber leído y disfrutado, gracias a un forzado artificio de Cervantes, las desventuras impresas de la primera parte. En este sentido, prefiero a los villanos de la primera entrega, a aquellos rústicos del siglo de oro que, sorprendidos en mitad del campo, o de una venta, por la actitud agresiva y beligerante de un fantoche salido de las páginas de un Medievo imaginario, acababan por arremeter contra él a palos y a pedradas, con una brutalidad y una saña que solo igualarían, siglos más tarde, los personajes de Mortadelo y Filemón, pero –a mi modo de ver– una actitud moralmente mucho menos reprobable que las refinadas inocentadas de la segunda parte, una Segunda parte que es, también, la de la transformación del alegre y guasón bachiller Carrasco en un tipo sombrío y vengativo –lean, si no, el final del capítulo XV–, la de la humillante derrota del caballero andante en las playas de Barcelona y, por fin, la de su lúcida y hermosa muerte en un capítulo final que, aunque lo haya leído montones de veces, siempre me pone triste, muy triste, sobre todo cuando Sancho comienza a hacer pucheros y le pide a su amo que no se deje morir, que no sea perezoso y se levante de la cama para salir de nuevo al campo armados, como habían acordado, de zurrones y dulzainas para protagonizar una ya del todo imposible égloga pastoril.
Por todas esas razones, la Segunda parte siempre me ha parecido, como digo, mucho más triste y oscura que la primera. De hecho, y quizá por esos motivos, estoy seguro de que el Quijote que casi todo el mundo tiene en mente es el de la primera, alegre y luminosa, que el que la mayor parte del público recuerda es el que arremete contra molinos y rebaños de ovejas, el que libera a los galeotes, la emprende a mandobles con los títeres de un guiñol o se queda en carnes y pañales, dando tumbas y zapatetas, lamentando la ausencia de su amada Dulcinea en mitad de Sierra Morena, y eso a pesar de que –también estoy convencido de ello–la segunda parte es la que transformó a don Quijote en todo un personaje y la que convirtió la discreta y sucinta sátira sobre las novelas de caballerías que Cervantes se había propuesto en principio escribir, en la primera novela moderna y en la indiscutible gran obra de la Literatura Universal que ha llegado después a ser.
Quizá para sorprender al lector con lo inesperado, en la Segunda parte Cervantes nos ofrece un Quijote mucho más lúcido, uno que, aun sin cejar en su empeño caballeresco, ya no confunde las ventas con castillos, ni los rebaños con ejércitos, y que a quien realmente acaba por confundir es al resto de personajes, que al oír sus sensatos razonamientos no dejan de preguntarse, de principio a fin de la novela, si está cuerdo o perturbado, haciendo de la duda sobre su locura uno de los temas recurrentes de la entrega. Además, al mismo tiempo, en esa segunda entrega, Cervantes nos dibuja un Sancho simple, pero sabio y juicioso, capaz de gobernar con envidiable prudencia la presunta ínsula Barataria, pero capaz también, en más de una ocasión, de ver la realidad de forma tanto o más distorsionada que su amo. Estas contradicciones aparentes, estos matices, convierten al don Quijote y al Sancho de la segunda entrega, frente a los muñecos planos, lisos, de papel, de la primera, en personajes más redondos, más profundos, más aptos para la indagación psicológica, esa que, andado el tiempo, se convertiría en gran asunto de la novela.
Pero su condición de novela, de gran novela, no es solo una cuestión de personajes, sino también de estructura. La segunda parte del Quijote ofrece al lector un modelo mucho más armado, más robusto, en el que las historias y episodios secundarios, ajenos a la historia del caballero, casi desaparecen o, al menos, son cuidadosamente enhebrados en la trama principal, como el propio Cervantes reconoce, haciendo un sincero y sorprendente ejercicio de metaliteratura –por más que lo ponga en boca de Cide Hamete Benengeli, el supuesto primer cronista del Quijote– en el primer párrafo del capítulo cuarenta y cuatro, y eso hace del libro, si me permiten la expresión, más novela, al menos en esa concepción narrativa sólida, unitaria, que pudo llegar a tener la novela antes de, en algún momento, comenzar a desintegrarse fagocitando, de paso, el resto de géneros literarios.
En definitiva, la segunda parte del Quijote es más triste y más oscura, pero lo es también, quizás, porque en ella el Quijote va siendo, cada vez, menos sátira y más fiel retrato de la vida, ya que la vida, la de fuera de los libros, a menudo es triste y es oscura, porque en ella hay, a menudo, gente que se burla y se aprovecha del que no sabe, y hay tipos vengativos y hay hombres que se mueren, pero también hay, que no todo van a ser tinieblas, locos lúcidos e ingeniosos y escuderos buenos y fieles que nos llenan con sus hechos de ternura, y por todas estas razones, porque seguramente, a pesar de la tristeza y de la oscuridad, esta segunda parte del Quijote está aún más llena de vida que la primera, y porque, además –que todo hay que decirlo–, está tan llena de donaires y ocasiones para la risa como la anterior, les recomiendo hoy, el Día del Libro, sincera y sencillamente mente, leerla.
Publicado: 23 de abril de 2015









